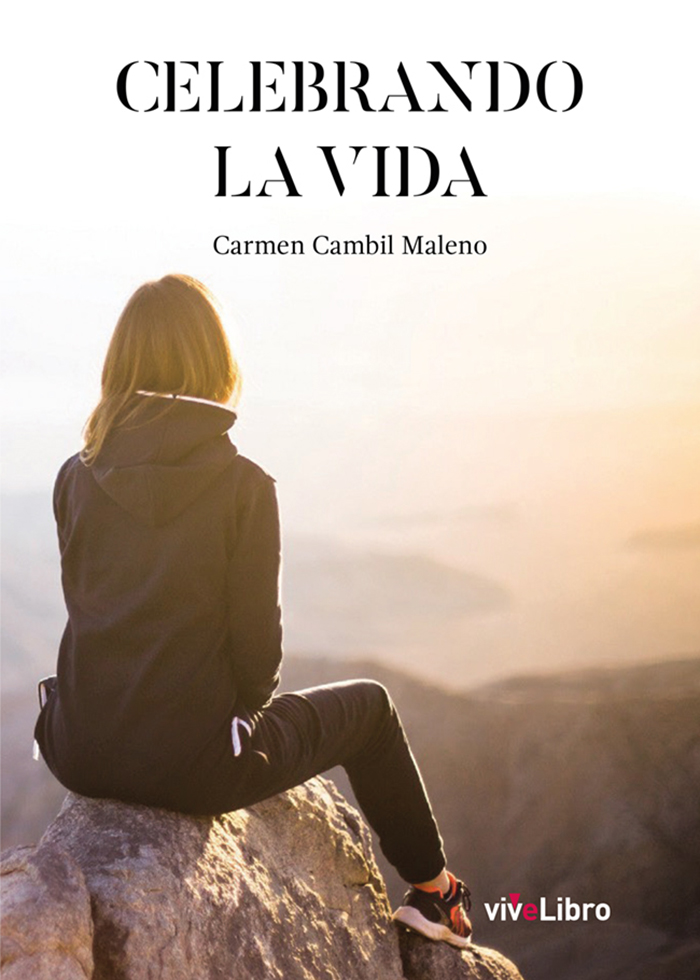Prólogo
Un día gris en todos los sentidos
En cuanto sonó el teléfono supe que nada bueno había ocurrido. Estábamos en el comedor, preparándonos para ir a la escuela. Contestó mi tía. Mi hermano, mi hermana y yo la miramos, nerviosos, pero cuando colgó, solamente nos dijo: «Hoy no vais al cole».
Pensé que habría sido una falsa alarma, como tantas otras veces, y me alegré de saltarme un día de clases. Nos pusimos los tres a jugar, a tirarnos cojines, a hacer bromas.
Cuando entró mi abuela, que había pasado la noche en el hospital, no hizo falta que articulara una palabra. Su rostro lleno de lágrimas nos lo dijo todo.
Mi madre había muerto. La garganta me empezó a doler inmediatamente. Esa garganta a la que tanto afectan mis nervios y mi estado de ánimo. Se me cerró el alma de golpe.
De pronto la casa se llenó de gente: mi abuela, mis tías, el marido de una de ellas, mi tío, mis hermanos… Todos lloraban, se abrazaban y, entre murmullos y sollozos, se consolaban. Era una situación muy extraña, porque en mi casa nunca habíamos sido cariñosos. No estaba acostumbrada a que me dieran besos. Desde muy niña, cuando me los daban, me limpiaba la cara.
Intenté mantener la compostura. Yo, aquella niña alocada de no más de metro y medio, me fui silenciosamente y me encerré en la habitación de mi madre. Estaba mejor sola.
Miré la habitación, cada rincón, cada detalle. Esa habitación que daba a una calle sin salida. Esa habitación en la que días antes habíamos discutido tanto. Porque ella y yo, si algo teníamos igual, era el carácter.
No podía creerme lo que había pasado. Sabíamos que estaba mal. Nos explicaban: «Le han dado esta medicina, le han puesto un catéter». Pero había estado muchas veces al filo de la muerte y siempre revivía. Pensaba que en cualquier momento iba a aparecer por la puerta, con su chaquetita, con sus pelitos, tosiendo, con su malestar, pero allí, con nosotros.
Me eché a llorar. El llanto no me dejaba respirar. Con lo que me había costado acostumbrarme a su presencia después de haber crecido sin ella… Porque no fue fácil conocerla después de mi tercer año de vida, no fue fácil aceptarla y quererla después. Y cuando por fin parecía que empezábamos a llevarnos bien, me la arrebataba la vida. Todo aquel esfuerzo, con un golpe seco, se había venido abajo.
Ya no volvería a verla, ya no volvería a regañarme por nada, ya todo se había acabado.
La rabia podía conmigo. ¿Por qué tenía que pasarme a mí todo esto? ¿Por qué mi vida tenía que ser tan diferente a la de los demás? Yo solo quería ser como el resto de la gente: tener unos padres con los que poder ir al parque, a la playa, un domingo de picnic… una familia normal. Y justo cuando la había empezado a recuperar, se me iba de nuevo. Y esta vez para siempre.
Ahora que sabía que de verdad no iba a volver a verla, me preguntaba: «¿Por qué no hice más, por qué no me porté mejor?». Es duro plantearte estas cosas a los doce años…
En casa decidieron no velarla. Mi abuela tenía un seguro que cubría el tanatorio, pero no quiso que pasáramos por ese trago. Decidió no alargar más este trance tan doloroso.
La llevaron del hospital a la morgue, donde solo los familiares más cercanos podían visitarla. Mis hermanos no quisieron ir, pero yo necesitaba despedirme de ella. Al fin y al cabo era mi madre, por mucho que me hubiera dejado al nacer y no se hubiera encargado de mí, seducida por las drogas, y alejada por entrar en prisión.
Vinieron a por mí y a por mi abuela unos familiares de Barcelona y nos llevaron a verla. Era un día gris en todos los sentidos. No sabía lo que me esperaba, ni cómo me sentiría al verla por última vez. Pero ahí iba yo, haciéndome la dura, como si todo aquello fuera de lo más normal.
En la morgue ni siquiera había una sala para exponer a los difuntos con dignidad. Un pasillo frío, y muchas cámaras. Cámaras frigoríficas. De esas que salen en las películas, todas grises y con una manija para abrirlas, igualitas. Sin esperar más, abrieron una. Me envolvió un vaho húmedo que me heló hasta los huesos.
Ahí estaba ella. Tenía la piel amarillenta, los ojos cerrados, la boca seca y gris. Su cabello corto y rubio era lo único que no había cambiado.
No podía dejar de mirarla. Quería tocarla, pero no me atreví. Tenía miedo. Me quedé a medio metro, sin rozarla, sin besarla. Me despedí desde la distancia. Le dije un adiós bajito y le regalé un «te quiero». De esos de verdad, de esos que llegan y no engañan.
¿Cómo podía estar ahí metida mi madre? Si era una persona fuerte, con carácter, con coraje, toda una guerrera. Si había escuchado durante días que sus ganas de vivir siempre la salvaban. ¿Por qué esta vez no?
Cerraron la nevera y, entre abrazos y llantos, mi abuela, el hermano de esta y yo salimos de ahí.
Caminamos en silencio hacia el coche, cada uno con su pena y sin decir palabra. Me senté atrás. Mientras volvíamos a casa, miré a través de la ventana. Campos llenos de vida y flores silvestres bordeaban la carretera. No pude evitar sonreír. Me sentí reflejada en esas flores, llena de color y de vida en medio de tantas malas hierbas.
Esa noche dormí en casa de una amiga, porque mi casa estaba llena de gente. Las horas parecían eternas. Veía a mi madre en todas partes. Aparecía en cualquier ventana. La imaginaba en cualquier pared. Su rostro estaba clavado en mi cabeza. Tenía la sensación de que aún seguía entre nosotros. Pensaba que me daría la vuelta y ahí estaría ella. ¿Cómo una persona que acababa de morir podía apoderarse de cada uno de mis pensamientos?
Me invadían sentimientos confusos. Miedo. Pena, porque sabía que iba a necesitarla más que nunca, y ya no iba a volver jamás. Tumbada en un sofá cama, vi tantos recuerdos desfilar dentro de mí que parecía un mal sueño. Lloraba bajito para que nadie me escuchara.
No pude dormir, ni tan solo cerrar los ojos. Me dolía la garganta, me dolía el estómago, me dolía el alma. Nunca imaginé que la echaría tanto de menos. Y lo peor de todo es que solo acababa de empezar.
Creí que la vida estaba siendo injusta conmigo y que no merecía ese golpe, pero esa misma noche entendí que era mi madre la única que en ese momento perdía. Yo seguía viva.
Llegó el momento del entierro. Aparecí en la iglesia abrazada del marido de mi tía, un chico joven y corpulento que intentaba protegerme bajo cualquier circunstancia. Había cientos de personas. Se desbordó la iglesia.
Mi madre tenía 36 años, y, cuando alguien fallece tan joven, quieres ir a darle el último adiós. O tal vez la gente quería estar ahí por el morbo de ver nuestra despedida.
Caminamos hasta la primera fila. Apenas se podía pasar Todo el mundo se compadecía de mí. Me abrazaban, me besaban, estaban ahí para ayudarme. Me sentí bien, pero esa sensación duró poco porque sabía que, al llegar a casa, aquella ola de gente ya no estaría.
Oí la madera del ataúd rozando contra el suelo. Mientras la gente chillaba y las emociones se contagiaban, ahí estaba yo, silenciosa, preguntándome por qué. Por qué se había ido tan pronto para no volver.
Aunque solo habían pasado veinticuatro horas desde que la viera en la morgue, mi dolor, o tal vez mi aceptación, ya era diferente, más adulto. Me propuse hacerme la dura. No quedaba otra. Mi única salida era echar para adelante.